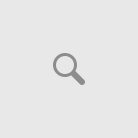Capítulo IV
Desde hacía más de un mes no paraba de llover. El área de la Amazonía que comprende una extensión tan grande como toda Europa es la zona del planeta donde más llueve. Las lluvias a veces son torrenciales y con aparato eléctrico, pero otras veces son constantes, mansas, inacabables. Puede llover durante todo el día y cerrarse la noche lloviendo. Los grandes ríos crecen, se vuelven achocolatados y así permanecen, “de crecida”, durante meses enteros. Otra cosa son las quebradas y los ríos pequeños. Estos crecen rápidamente después de una tormenta, pero a las pocas horas vuelven a recobrar su caudal habitual. A esto estaban acostumbrados los pobladores de aquellas tierras. Muchas veces los caminos o la misma carretera debía atravesar una de esas quebradas. Si venía de crecida, se esperaba tranquilamente a que bajara el nivel de las aguas para atravesarla. Podía significar un par de horas, pero eso no tenía importancia para aquella gente que estaba acostumbrada a esperar para todo.
En aquellos lugares no existen las estaciones, como en los nuestros. Todos los días son iguales, duran lo mismo y hace más o menos el mismo calor. La única diferencia es que durante la noche refresca un poquito, lo cual se agradece no poco. Solo hay una curiosa diferencia estacional. Es la llamada estación seca o “verano”, que coincide casi exactamente con nuestro verano. Durante ella no es que haga más calor, sino que, sencillamente, llueve menos, hasta el punto de que los ríos recobran, auunque solo sea durante tres meses, su caudal “normal”. Más bien debiéramos llamarlo “básico”, porque lo normal es que vayan crecidos.
Pues bien, había pasado más de un mes desde aquella aventura que Éder y Víctor emprendieran por la quebrada buscando el oro de sus sueños. Víctor ya casi se había olvidado de ello, cuando un día se presentó Éder en su tienda y, llamándolo discretamente aparte, abrió la mano y le enseñó cuatro pepitas de oro del tamaño de granos de maiz. Víctor se quedó mudo y miró a la cara de su amigo, que sonreía con satisfacción.
–¿Dónde?, le preguntó Víctor.
-En la quebrada, un poco más arriba de donde estuvimos.
Al día siguiente, sin más consideraciones, Víctor acompañó a Éder hasta aquel lugar a pesar de las lluvias, pretextando cualquier excusa. Durante muchos días fueron y vinieron. En el pueblo empezó a cundir la sospecha. ¿Qué habían encontrado Éder y Víctor por allá arriba? Ambos mantenían el más hermético silencio sobre la verdadera causa de sus afanes, aunque eran conscientes de que tarde o temprano se llegaría a saber, pero esperaban que ese momento tardase lo suficiente para llenarse los bolsillos, o más bien las alforjas, con el precioso metal. Sabían también que estaban entrando en un peligroso juego, porque existía la codicia, y mucha buena gente, aun sus amigos, podían empezar a envidiar sus ganancias.
Durante muchos días rastrearon, batearon sin descanso, se afanaron, buscaron, hallaron y recogieron en el cauce de aquel milagroso riachuelo las preciosas pepitas amarillas. Al llegar a sus casas escondían con cuidado en lugares muy meditados sus cuantiosas ganancias. Al mismo tiempo enflaquecían a ojos vistas y abandonaron casi del todo sus negocios y sus haciendas. La cosa empezaba a ser alarmante.
Un día mientras trabajaban al pie de un escarpe revolviendo la arena de la orilla, Víctor propuso a Éder remontarse más arriba hacia la cabecera de la quebrada. Su argumento era simple y certero: Si aquí encontramos oro es porque la “madre” – así se expresaba – está más arriba; más arriba debe de estar la fuente, por así decir, de donde viene el oro. Así que al día siguiente se aprovisionaron debidamente y, equipándose también con cuerdas y garfios, emprendieron la peligrosa aventura de remontar la quebrada hasta su cabecera. Durante todo el día fueron subiendo peñas arriba, atravesando pozos, abriéndose paso a machetazos por las densa jungla, con la “retrocarga” siempre a la espalda, por si a algún puma se le ocurría atravesarse en su camino. Cuando exhaustos y rendidos llegaron a la zona alta de su milagroso río, empezaba el sol a declinar en el cielo, mientras unas inquietantes nubes oscuras asomaban por encima de la montaña.
Y entonces se quedaron maravillados al levantar la vista un poco más arriba del punto al que con tanto trabajo habían llegado. Efectivamente, las últimas lluvias habían arrollado las tierras de la cabecera hasta tapar en gran parte el cauce del río. Es lo que por aquí llamamos un “argayo” y allí llaman un “huayco”. Podríamos decir que la montaña se había desmoronado en cierta medida y descubierto sus entrañas. Y, ¡oh maravilla!, al sol de la tarde se veían centellear aquí y allá, lavadas con las aguas de la lluvia, que empezaba a caer, las misteriosas piedrecitas amarillas, que alcanzaban a veces el tamaño suficiente para hacerse bien visibles. Víctor y Éder creyeron que soñaban. Aquel brillo extraño y perturbador empezaba a enloquecerlos. Se pusieron a gritar y a levantar los brazos como si hubieran perdido la razón y, luego, afanosamente, se precipitaron al suelo recogiendo, casi como el que recoge frutos, la preciosa cosecha. No se dieron cuenta de que mientras tanto las nubes, negras y amenazadoras, se cernían sobre sus cabezas.
(terminará…)